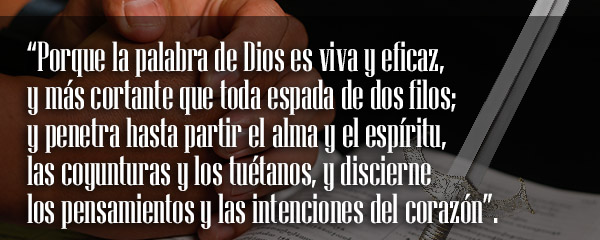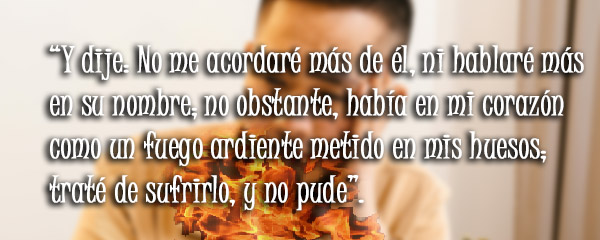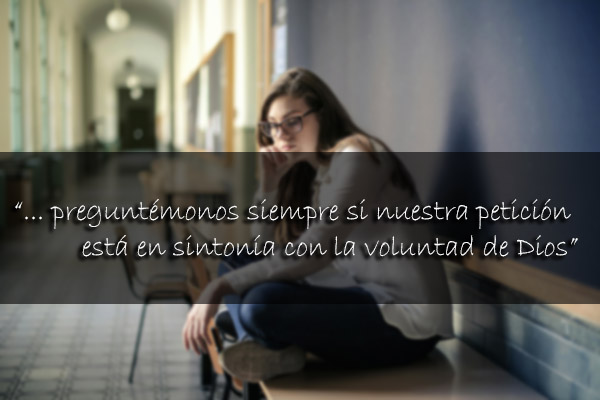“Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre”. Salmos 103:1
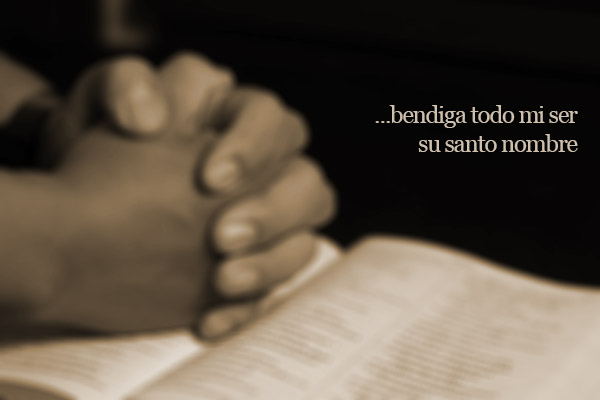
Nuestra tarea es bendecir a Dios. En Hebreos 13:15 se nos exhorta: “…ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él (Jesús), sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre”. Noé fue el primer hombre que le construyó un altar a Dios y ofreció sobre él un sacrificio “a Dios en olor fragante” (Efesios 5:2). Y bendijo a Dios. Nosotros bendecimos a Dios porque Él es el Dios Todopoderoso, el maravilloso Creador del universo. Él ordenó – y sucedió. Sus obras dan testimonio de su poder y sabiduría: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmos 19:1). La creación lo alaba mediante su existencia. ¿Nosotros los seres humanos – lo más valioso de Su creación – quedaremos mudos sin ofrecerle alabanza? Alabémosle: “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien” (Salmos 139:14). Ningún otro ser, aparte del hombre, puede tener una relación tan estrecha con Dios como la tiene el hombre. Por nosotros hizo lo más sublime, dio lo más amado por nuestro rescate: su Hijo unigénito, nuestro Salvador Jesucristo. “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). En Jesús tenemos participación en su reino celestial, aun cuando todavía tengamos ambos pies sobre la tierra. Eso es digno de adoración. Con la Biblia aprendemos a alabar a Dios. El alabar a Dios no es una cuestión de nuestro estado de ánimo, sino un mandato. El valle de sombras aquí en la tierra se puede convertir para nosotros en un valle de gozo, si es que en todo tiempo alabamos y adoramos a Dios.
Por Burkhard Vetsch.