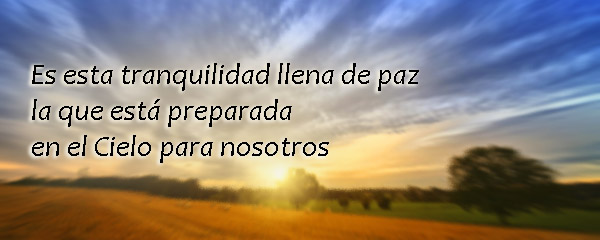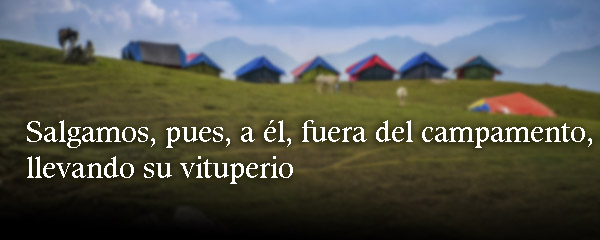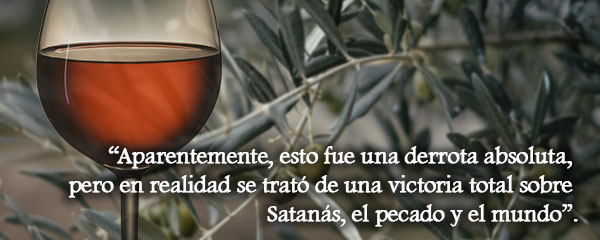
“…el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”.
Génesis 3:5
“…Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre”.
Filipenses 2:9

Los hijos de Dios son el pueblo escogido que un día morará en el cielo. Por fe, ya podemos entrar hoy en el santuario divino para darle al Padre celestial la honra, para alabarlo y glorificarlo por Su amor. Cuánto necesitamos de ese amor nosotros, los descendientes de Adán, quien cayó en pecado porque quiso ser como Dios. Esta caída hizo necesaria la venida del último Adán, pues Dios quiso salvar a sus criaturas de la eterna perdición. Cuando el eterno Hijo de Dios abandonó la gloria del cielo, dijo: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Hebreos 10:9). De esta manera inició sobre la tierra un camino de obediencia y sacrificio –una obediencia que adquirió un alcance infinito en Getsemani, sobre el Gólgota. En el sombrío huerto, en aquella memorable noche, Jesús oró. Libró allí una batalla sin igual y fue al encuentro de su Padre, quien le ofreció una copa. Esta copa es un símbolo del pecado y de la condenación: Jesús en su cuerpo llevó nuestro pecado a la cruz y se hizo maldición (vea Gálatas 3:13). La copa está llena de la ira de Dios. Aparentemente, esto fue una derrota absoluta, pero en realidad se trató de una victoria total sobre Satanás, el pecado y el mundo. “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre” (Filipenses 2:9).
Por Jean Mairesse